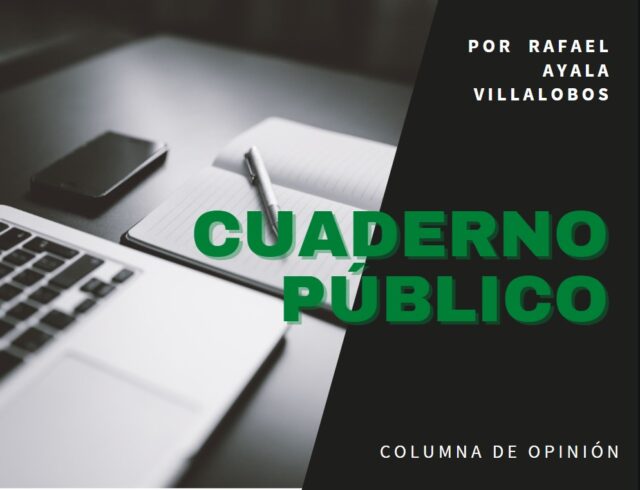Por: Rafael Ayala Villalobos
Hace muchos años en la calle Hidalgo de La Piedad, Michoacán, entre 16 de Septiembre y Riva palacio, estaba un edificio señorial que, pese a las modernizaciones, delataba el paso del tiempo. En la década de los sesentas del siglo pasado el edificio albergaba los baños públicos “El Manantial” y una peluquería cuyo nombre no recuerdo, pero que popular y cariñosamente era conocida como la de “Los Capiris”, desconozco porqué. El barrio es hoy parte del epicentro comercial, bancario, cafetero y de chismorreo de La Piedad, y probablemente una de las áreas inmobiliarias más caras del país. Ahí, donde ahora hay una tienda de abonos, se ubicaba esa peluquería y hoy no hay nada de ella. Siento una extraña sensación de vacío y un repentino golpazo de tristeza aderezada con nostalgia.
Es el verano de 1966. Mi padre me toma de la mano y me informa que debo someterme a mi primer corte de pelo en una peluquería. Me lleva con Don Luis Soria, hombre honesto y de trabajo, hecho de disciplina pura, cuyo negocio estaba en la calle Mariano Silva y Aceves, que antes de la Revolución Mexicana era la calle del Rocío y que la gente insiste todavía hoy en llamarla Colón. Un poco asustado camino con él las pocas cuadras que separan nuestra casa de mi destino y nos adentramos en la magia de esta peluquería de muebles rojos. Recibo sorprendido el intenso aroma a talco y agua de colonia, los grandes y
brillantes sillones giratorios, la blanca bata de lo que parece un muy elegante señor peluquero. Luego las tijeras con su sosegante sonido, la charla sencilla del cortador mientras hace su trabajo frente a un magnífico espejo. Es el comienzo de un rito, al que me introduce mi padre y que pasaría desde entonces a ser parte de mi vida. En ocasiones posteriores mi abuelo Francisco Villalobos, me llevaba con Los Capiris, específicamente con don Jesús, en donde él se hacía cortar el pelo cada ocho días lloviera o relampagueara.
Por años he evocado ese aroma, mezcla de alcohol y lavanda, que suele encontrarse en peluquerías “de caballeros”. La última vez fue cuando en un viaje decidí cortarme el pelo en una antiquísima peluquería de Chetumal que, tal vez por su proximidad con Belice, vendía lavandas y jabones ingleses de buena calidad. Sublime, pero nada igual a lo que experimenté esa primera vez en la peluquería de Don Luis.
Durante varios años seguí visitando el lugar alternándolo con Los Capiris. Ya sin la compañía de mi padre ni de mi abuelo que siempre pedía un corte “ordenado” y un tanto militar, cuando entonces se usaba el pelo largo y abundante, dejado crecer en la forma más natural posible. Era el tiempo del look rockero y hippie.
En los ochentas frecuenté una peluquería de la calle Tonalá en la colonia Roma, en la Ciudad de México, atendida por don Pepe Méndez. Un día triste del 2006 pasé por ahí y vi que el edificio estaba siendo demolido por maquinaria pesada. Don Pepe –encorvado pero digno- estaba aún en la peluquería, preparándose a cerrar para siempre. Cierro los ojos y recuerdo que en la esquina estaba una fabulosa tienda de
licores; a pocos pasos una inalcanzable pastelería; al frente, un bien abastecido emporio de una época en que no existían los supermercados, atendido por sus propietarios, una cálida familia de inmigrantes italianos. La avenida, ancha y señorial, estaba flanqueada por grandes casonas de bonitos jardines, la última, inmediatamente al lado de la peluquería, acababa de caer y en su lugar había un profundo hoyo sobre el que se construía una torre de oficinas. Con el edificio de la peluquería ocurriría lo mismo. Aspiro profundamente pero ya no está la lavanda, ni los algodones, ni el polvo de talco. Un viejo peluquero ordena lo que queda en el local -¿será él mismo? me digo-, no puede ser. Ya no queda casi nada de ese barrio y de esa vida. Saludo al viejo, le pregunto por su destino, me mira con incertidumbre. “No sé”, me dice, “llegó el momento de irse”. Y siento que tiene razón, no solo me está informando, sino que me extiende una invitación. Quizás para mi generación este es el tiempo que está llegando.
Viene a mi memoria la calle “del puerco” en la Piedad, oficialmente es la 25 de Julio. ¿Porqué esa fecha por nombre? No lo sé, los historiadores lanzan sus afirmaciones al aire. Lo que sé es que popularmente fue conocida como la calle del puerco debido a que por ahí se escapó un marrano encebado en la feria de 1920 que la muchedumbre se proponía atrapar. Anualmente encebaban un cerdo chillón y resbaloso soltándolo como premio al que lo agarrara, para júbilo del pueblo.
Por esos años en la calle del puerco estaban casi todas las peluquerías de la Piedad, una tras otra, ocupando las dos banquetas. Los peluqueros eran ex – militares de bajo rango dedicados a los servicios
generales en las distintas milicias revolucionarias en las que aprendieron a cortar el pelo, aunque abundaban los ex – seminaristas. Todos ellos eran músicos y sabían tocar diversos instrumentos con los que, a pesar de sus rivalidades comerciales y masónicas (los ex – militares eran del Rito Nacional Mexicano en tanto que entre los ex – seminaristas había Yorkinos –los más místicos- y Escoceses, los más politizados, ejecutaban al unísono deliciosos valses o huapangos entre las 4 y las 5:30 de la tarde cuando no había clientela, de tal suerte que era entonces un deleite pasar por la calle del puerco. Su música enchinaba la piel de los habitantes de casi todos los barrios hasta donde se alcanzaba a escuchar. Y dicen que incluso los perros y los cerdos guardaban respetuoso silencio.
Hacia 1930 en esa calle estaba el peluquero Luis Delgado, que formó escuela de peluqueros, uno de ellos que no recuerdo su nombre era conocido como “El Cepillo” por el estilo de su propio corte de pelo, que luego se independizó y puso su propia peluquería en la misma calle, faltaba más. Eso de crear escuela era lo usual, por ejemplo, don Luis Soria tuvo como alumno a don Wenceslao Aguirre, apreciado y honesto caballero que felizmente todavía corta el pelo a puros hombres en la calle Hidalgo, casi esquina con Zaragoza.
Otro fue Jesús Rodríguez en cuya peluquería un mal día un cliente que estaba siendo afeitado mató a 4 sujetos. Entraron al local de pelar uno a uno como si fueran clientes en espera, pero con la maligna intención de arrancarle la vida a balazos al “Güeyson”, que así le apodaban por su habilidoso manejo de las pistolas Smith and Weyson. El cliente de apellido Salazar, originario de Los Altos de Jalisco, avecindado en La
Piedad desde hacía varios años, adivinó sus intenciones y sabedor de que había quien quería eliminarlo, les disparó sorpresivamente a dos manos, con dos pistolas, desde debajo de la sábana con que el barbero lo había cubierto.
Un popular peluquero, simpático, dicharachero y alburero era “El Chancharro”, bajito él, regordete y mofletudo, que durante muchos años fue reconocido como el mejor contrabajista del Bajío.
No todos los peluqueros estaban en la calle del puerco, por ejemplo J. Guadalupe López que con toda su corpulencia tenía su negocio hacia 1940 en la esquina de Hidalgo y Riva Palacio, siendo un asiduo cliente suyo el Dr. Ruíz, maestro queridísimo de español en la única secundaria que había: la Rafael Reyes. La peluquería se convertía en las tardes en verdaderas tertulias académicas en las que la cultura liberal se alternaba con los tijeretazos.
En la calle Pedro Chavolla había una peluquería atendida por dos hermanos de apellido Méndez. Uno bajo y otro alto. Uno platicador y otro reservado. Uno medio ciego y el otro no. Una mañana de mayo caliente un cliente le pidió al de la vista menguada que le cambiara un billete para poder pagarle a un bolero el relustre de sus botas charras. Al recibir la morralla, el cliente le reclamó 20 centavos que, decía, le faltaban. El peluquero alegó que no, que le había dado todo. De los reclamos pasaron a los gritos, de los gritos a las ofensas, de las ofensas a las mentadas de madre y, como suele pasar, a retarse a muerte. El peluquero de buena vista insistió a su hermano en que no peleara. No vale la pena, acuérdate de no darle penas a nuestra madre, además tú ni ves bien. El medio ciego no hizo caso y persignándose ante una
imagen del Señor de La Piedad se fue tras el cliente rijoso hasta el río Lerma a la altura de donde desemboca la calle 25 de Julio, que era un lugar muy utilizado para las peleas varoniles.
En medio de una turba de mirones morbosos el cliente alegador portaba un revólver charro calibre 38 en tanto que el peluquero averiado de sus ojos pretendía defender su honor con la navaja de afeitar. Junto a los pendencieros estaba un burro lechero con el miembro enhiesto debido al amor primaveral. Sucedió entonces que al iniciar la refriega de manos, el medio ciego creyó que había agarrado del brazo a su rival y de un rápido tajo se lo cortó, lanzando el apéndice inerte atrás suyo, yendo a parar al patio de una casona contigua a la calle, donde se hospedaban unas monjitas procedentes de Zamora para hacer labores pías todas las semanas. ¡Ay, ay, mataron al Padre ramón¡ -gritó una de las monjas a cuyos pies cayó el pene sangrante del borrico.
Ante la burla y las risotadas de los chismosos, el peluquero de vista normal, queriendo vengar la humillación de su hermano, le dijo al cliente peleador: !Ponte conmigo que mi hermano no sirve pa´ pelear! Los dos murieron: el peluquero navajeando al otro mientras abrazado a su agresor recibía a quemarropa los cuatros disparos que habrían de cegarle la vida en medio de un charco grande de sangre que no debió de verterse.
Había otro peluquero por la calle Pedro Chavolla de cuyo nombre nada más no me acuerdo. Eran los tiempos en que no había agua entubada, así que la gente cuidaba el agua y la almacenaba como podía. Un día el peluquero recibió la visita de un capitalino elegante que exigió lo afeitara con agua tibia o mejor caliente. Dicen que el peluquero se metió
a un cuartito para orinarse en el tazón de la jabonadura con que afeitó al delicado cliente. Este mismo peluquero enseñó a su hijo mayor a cortar el pelo y lo instaló en un tapanco del local, por lo que colocó afuera un letrero de palo que decía: “Aquí se pela arriba y abajo”, ante el rubor de las beatas transéuntes.
En fin…
Es 15 de septiembre de 2021, camino por la avenida Hidalgo de La Piedad, frente a un gran negocio en donde estuvo la peluquería de Los Capiris. Busco no sé bien qué. Quizás una presencia, un aroma, un sonido, una mano, una voz. Pero no hay nada. Casi todo se ha ido.