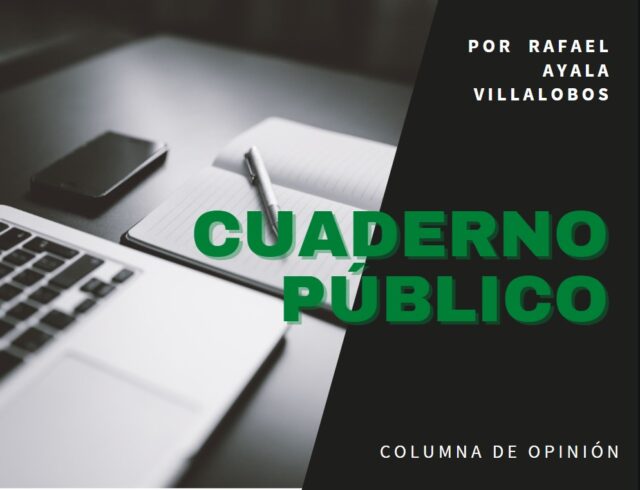Por Rafael Ayala Villalobos
Ayer volví a leer un correo de Andrés de 2066. ¿Qué importa que sus recuerdos no correspondan fielmente con lo que sucedió tantos años atrás? ¿Qué importa si lloró lágrimas más, lágrimas menos la muerte de su hija? ¿Acaso la vida nublada o soleada, grisácea o colorida, no es verdadera?
Lo imaginado y lo percibido también forman parte de la realidad. ¿El Michoacán desigual que encontró en los barrios pobres de Uruapan, La Piedad o en las colonias más elegantes de Morelia o en las rancherías violentas de Apatzingán cuando vino por vez primera a este estado, ¿tendría que parecernos desaparecido, extraño y ajeno?
En ese viaje a Michoacán, Andrés rentó un departamento mal amueblado y caro en la colonia Chapultepec de Morelia y se espantó del inventario que incluía el contrato de arrendamiento: un manojo de papeles que le hizo firmar la dueña, una mujer desgreñada y empantuflada, asegurándole que la infinitud de objetos inútiles que había allí, “abusurdas chucherías, 32 perritos, 2 bacinicas, 18 figurillas, 54 platos, 1 secadora de pelo, 5 tapetes, 11 cuadritos, 3 jarrones feos, 4 pajarítos de cristal, 22 muñecos de peluche viejo, 97 discos de acetato de los de antes, 31 objetos de cobre y de latón, 1 máquina de escribir, 1 bastón, etcétera”, eran “objetos hermosos, conmovedores y de un valor inmenso, al menos para ella”, me dijo.
Andrés venía de haber estado varios años conviviendo en Perú con indígenas y sus creencias, que como gran riqueza inventarial tenían un azadón de madera en sus casas y, si acaso, un machete y se sentía aplastado y desanimado por el almacén apabullante de trastes inútiles en que le había tocado vivir en Morelia. Tres meses después se salió al no resistir los gritos nocturnos de las cosas. Si algo le molesta a Andrés son los tiliches y los gritos. Asegura que la vida es más bonita con equipaje ligero y voz firme pero suave.
Todavía existe esa costumbre inveterada y polvorienta de coleccionar cachivaches y objetos inútiles, como una forma de aferrarnos a lo que nos evita vivir por completo el dolor de las ausencias (se siguen regalando cositas los novios y hasta hay quien guarda celosamente su apéndice, sus amígdalas o sus primeros zapatitos).
Uno entra a departamentos y casas que parecen bazares o anticuarios y que tienen un efecto abrumador sobre el espíritu, intimidante incluso. Recuerdo una casa en Candelaria, Campeche, en donde la familia tenía la mano derecha del abuelo en algo así como vinagre o formol envejecido.
Aunque también recuerdo con gusto el parador de Las Mercedes, de Yurécuaro, Michoacán, en donde se comen puras delicias y el mejor mole del mundo, una casa adaptada como museo – restorán con objetos que hablan historia, así como la casa de mis tíos Cirilo y María Villalobos, en La Piedad, por la calle Mariano Jiménez, llena de semillas, madera, muebles de siglos, enseres viejos y cuentos inverosímiles.
Las cosas antiguas pareciera que gritaran, como si nuestra presencia los animara a convertirse en alegres o tristes espíritus dispuestos a remecernos el alma.
Se trata de cosas que gritan lo que vamos callando en la vida. Pienso en –y me imagino- los gritos de la osamenta del héroe patrio más querido en La Piedad porque casi fue piedadense: Miguel Hidalgo y Costilla. Recuerdo que su osamenta la pasearon con motivo del Bicentenario de la Independencia en el 2010 y que hoy 2021 todavía resuenan en mis oídos: “Encima de mí un cielo gris, enfrente, atrás de los soldados, el gentío alborotado, detrás de mí un muro callado y serio que salpicará mi sangre, yo todavía pisando el suelo enmarañado del País y del mundo de los que ahora mismo me despido”.
Así le dijo Hidalgo adiós a la vida terrenal, sabía que al final todos nos encontraremos sin cruzar miradas, sin intercambiar palabras ni gestos, a pesar de que desde ese momento ya estaremos juntos para siempre.
Como Hidalgo, usted y yo, al final de cuentas solo estamos escribiendo con nuestra vida un texto, así, sin apellidos, con los menos gritos posibles –a Hidalgo le bastó uno solo pero bien dado- un texto que no es reportaje, ni crónica, ni novela, ni cuento, ni ensayo, ni artículo, solo un texto vital.
Un texto que ojalá fuera bueno porque todo escritor desea que sus textos sean buenos y qué mejor que lleven nuestra propia voz y sin gritos. Hidalgo dio el Gran Grito histórico con la fuerza de todo lo que había callado. Yo hablo fuerte, soy intenso y exclamativo, soy medio gritón cuando ando nervioso, pero en verdad les digo que es mejor usar voz amortiguada. Bien visto, sé que no sé gritar.
En esa falta de énfasis, en la ausencia de estridencia, en la disposición permanente a confiar en los propios sentidos y convicciones, en la valoración del otro protagonista de su propia vida, sin querer imponerle, nada radica buena parte de lo mejor de las mejores conversaciones entre compañeros, hermanos, parejas, hijos y sobre todo entre amigos, y así será por quién sabe cuánto tiempo más.
No sé gritar, y menos en política, donde hay que saber gritar lo electoralmente conveniente aunque sea mintiendo y prometiendo en falso, en ocasiones acallando las convicciones y perdiendo la independencia mental.
Además, cuando son muchos los que gritan al unísono la voz de uno se diluye en el viento; es mejor hablar en voz baja. Los huesos de Hidalgo y algunos objetos usados por él son reliquias que siguen gritando patria, pero es más lo que dicen al soportar silenciosamente el peso de la historia.
Hidalgo no era muy histriónico pero sí intenso, por donde iba se sentía el peso de su testimonio. Hablaba fuerte, pero sin gritar, no porque no supiera, sino porque modulando su voz se hacía escuchar mejor en medio de la estridencia de los títulos nobiliarios, de la sonajera de las cadenas de la esclavitud, del ruido de la injusticia y cuando la voz del más fuerte se cotizaba a precio alto.
Vivir a gritos, violentamente para no perder la ubicación en el campo de batalla de la vida, es uno de los grandes fracasos del hombre de todos los tiempos. Hay que salirse de ese juego. Hablar con voz clara, amorosa e inteligente, nada más, sin rijosidades absurdas, para que se escuche nítida hasta allá lejos. Hidalgo sabía que al fusilarlo en Chihuahua le estaban robando días, los días perdidos que jamás recuperaría y por eso vivía intensamente, pero sin gritar.
Cada vez que grito, donde sea que lo haga, siento que fallo profundamente. Debo hacerle más caso a Andrés: sin tiliches y sin gritos.